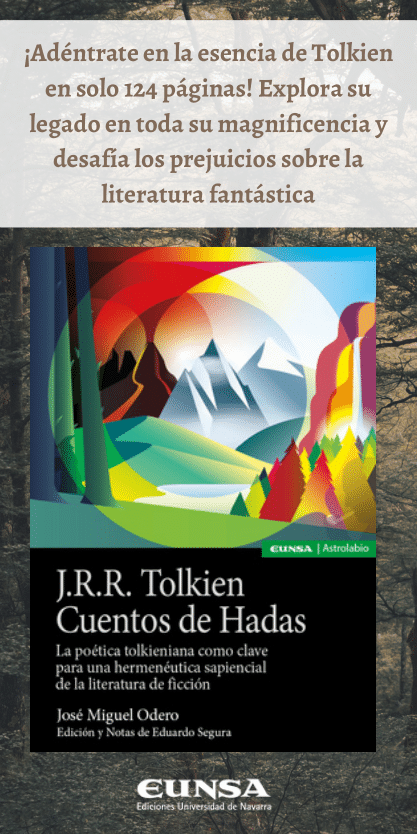Ahora que clausuramos el curso, recuerdo que casualmente leí Huellas de David Farrier al mismo tiempo que comenzaba con mis alumnos de 3º de la ESO la parte del temario de Geografía e Historia que se centra en la primera de estas dos disciplinas. Al introducirles la materia, lo primero que hice fue explicarles que la Geografía no es únicamente “física”, sino también “humana”, y que lo establecido por el currículum oficial para nuestro curso es centrarse en lo segundo.
Juan Bagur Taltavull
Lo que me pareció una simple aclaración que creía casi evidente, se convirtió en un debate desmitificador, porque la intuición de muchos de los jóvenes estudiantes era que lo geográfico se reduce al clima, los ríos y las montañas. De ahí la decepción de unos, y alegría de otros, cuando se enteraron de que remataríamos el curso introduciéndonos en el complejo mundo de la economía, la demografía y la organización política.
Lo que ocurre es que el planeta Tierra vive una época que ya se conoce como “Antropoceno” porque es tal la influencia del hombre en su estructura que se ha convertido en determinante. La Tierra forma parte inexorable de nuestra circunstancia vital, planteándonos peligros y ofreciéndonos oportunidades, y nosotros, como especie, no solamente reaccionamos adaptándonos a ella, sino modificándola a través de la técnica para adaptarla a nuestras necesidades y objetivos.
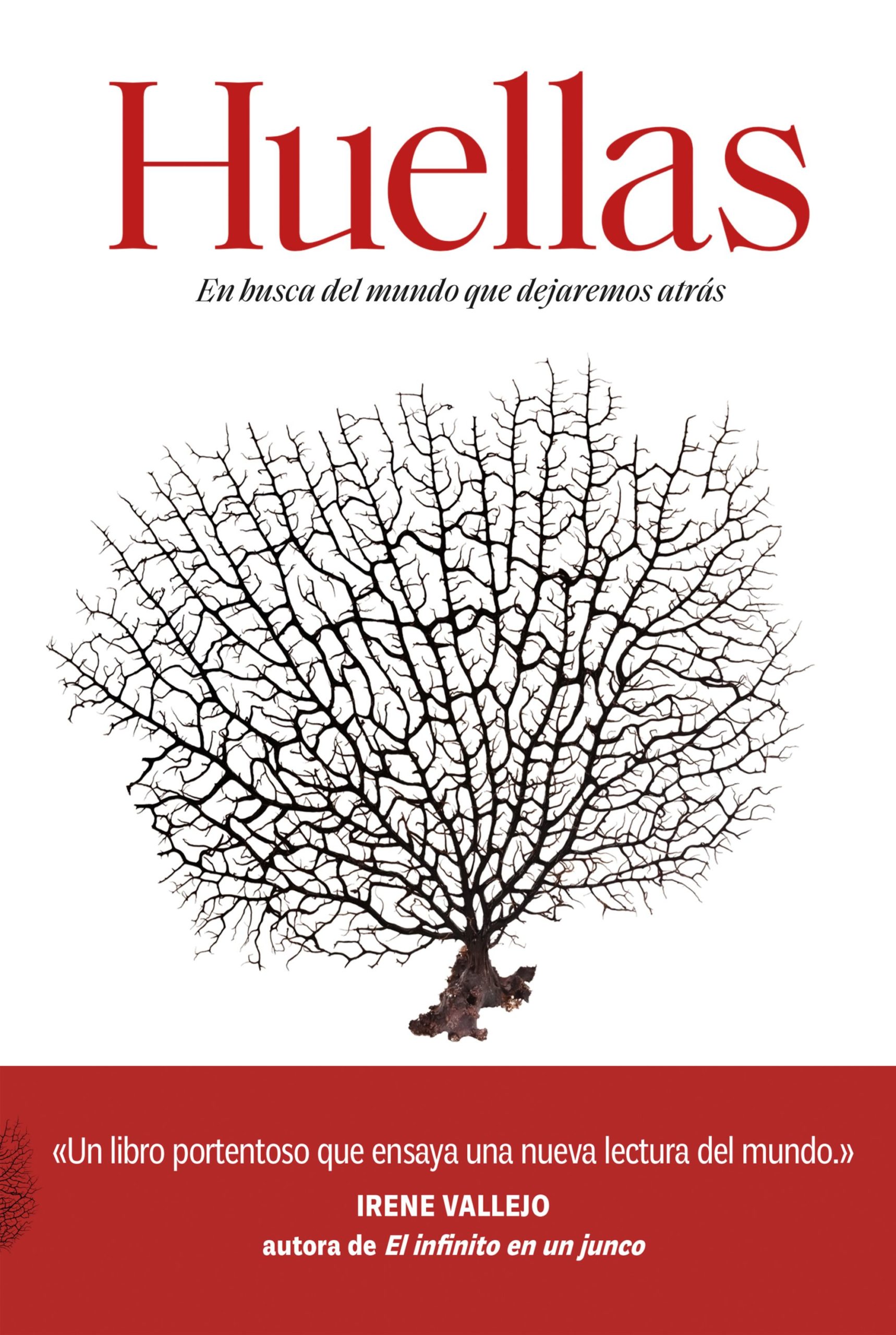 La cultura, que define al ser humano, se ha entendido siempre por oposición a la naturaleza, porque su fuerza misteriosa es domesticada para convertirla en un hogar habitable (y de ahí que “domesticar” venga del latín “domus”, “casa”, y cultura de “cultum”, “cultivar”).
La cultura, que define al ser humano, se ha entendido siempre por oposición a la naturaleza, porque su fuerza misteriosa es domesticada para convertirla en un hogar habitable (y de ahí que “domesticar” venga del latín “domus”, “casa”, y cultura de “cultum”, “cultivar”).
Pero la hybris contemporánea –la soberbia desmedida– está provocado que, en muchos lugares del planeta, el hogar común se haya convertido en una casa del terror, literalmente, pues ya se han diagnosticado casos de “ecoansiedad” motivados por el temor al calentamiento global. Y todavía más, ha ganado terreno la convicción de que los pilares de nuestro hábitat se están desmoronando a pasos agigantados, afirmándose que al destruirse la naturaleza también lo hará la humanidad.
De ahí que una creciente mayoría social crea que lo que todavía es un edificio esplendoroso, no será sino un conjunto de ruinas putrefactas en un futuro tal vez no muy lejano.
Sobre todo de esto trata Huellas de David Farrier, un libro que Crítica nos presenta en castellano solamente un año después de la publicación original inglesa de 2020. Ofrece una aproximación original y novedosa a un tema tan candente como el expuesto en los párrafos anteriores, que hasta el paréntesis de la Covid-19 nutría diariamente la prensa y los debates. La singularidad de la obra radica en que, si bien muestra la catástrofe a la que puede conducirnos el maltrato al mundo natural, lo hace sin minusvalorar lo más propio de la condición humana, la ya mentada dimensión creadora de nuestra esencia como entes culturales. Farrier habla del plástico, el calentamiento global, la destrucción de la Barrera de Coral, los residuos radioactivos… pero no lo hace de la manera a la que estamos acostumbrados. Ofrece datos concretos desprendidos de estudios científicos, pero, fiel a su condición de profesor de Literatura en la Universidad de Edimburgo, los interpreta con la ayuda de Ovidio, Thomas Carlyle, Virginia Woolf, Walter Benjamin, Mary Shelley, y un larguísimo etcétera de escritores y pensadores. Evidencia que si la acción humana es el problema, también es la solución, porque los grandes humanistas nos enseñan que, como escribiera Mario Vargas Llosa, la cultura es todo aquello que nos ayuda a tomar conciencia de la realidad.
RESPONSABILIDAD MULTIGENERACIONAL
Incluso de la realidad futura, que podemos imaginar a partir de lo que vemos, según sostiene Farrier. Su libro pretende reconstruir los icnofosiles o huellas –de ahí el título– que dejaremos para la posteridad en la Historia geológica, química y evolutiva. Asegura que “todas las ciudades son ruinas incipientes”, y que “nos estamos convirtiendo en espectros que se manifestarán en el futuro más profundo”, debido a que de lo que hagamos hoy vivirán nuestros sucesores. Una convicción que no deja de ser polémica, pues nadie puede conocer a ciencia cierta lo que será de la existencia humana dentro de siglos o milenios. Pero que, no por ello, deberíamos dejar de preguntarnos como individuos y como especie: lo primero porque, según dijera Ortega, la “futurición” o mirada continua hacia lo que todavía no ha acaecido, es lo que define a la persona y determina tanto su interpretación del pasado como su análisis del presente. Lo segundo, dado que nuestra condición de animales sociales no es solamente sincrónica, sino también cronológica: somos el resultado de la acción de los que nos han precedido y a la vez condicionantes de quienes nos sucederán, pues la existencia humana no es un contrato rusoniano entre coetáneos, sino una relación fiduciaria entre generaciones, según intuyeron Edmund Burke o C.S. Lewis.
 David Farrier no cita a estos autores, pero se vincula con ellos a través del “principio de la responsabilidad” que puso de moda Hans Jonas con su libro de 1979. El escritor escocés incide incluso en el hecho de que la soluciones que ya se están poniendo en práctica presuponen la “responsabilidad multigeneracional” en la que tendrán que participar los tatarabuelos de quienes están desarrollándolas. Esto ejemplifica en uno de los pasajes más curiosos del libro, en el que describe las características de la Planta Piloto para el Aislamiento de Residuos (WIPP, por sus siglas en inglés).
David Farrier no cita a estos autores, pero se vincula con ellos a través del “principio de la responsabilidad” que puso de moda Hans Jonas con su libro de 1979. El escritor escocés incide incluso en el hecho de que la soluciones que ya se están poniendo en práctica presuponen la “responsabilidad multigeneracional” en la que tendrán que participar los tatarabuelos de quienes están desarrollándolas. Esto ejemplifica en uno de los pasajes más curiosos del libro, en el que describe las características de la Planta Piloto para el Aislamiento de Residuos (WIPP, por sus siglas en inglés).
Se trata de una iniciativa creada en 1999 para almacenar residuos radiactivos durante miles de años, y, en cuya construcción, no únicamente se han tenido en cuenta consideraciones tecnológicas y biológicas. También entra en juego la “semiótica nuclear” de Thomas A. Sebeok, una disciplina que estudia la transmisión del conocimiento teniendo en cuenta la “erosión fonética” o “semántica” que sufren las palabras, esto es, la vida media que tienen y en base a la que se calcula que en diez mil años solamente el 12% del actual inglés se conservará. De ahí que ya se haya programado la traducción periódica de todo lo relacionado con el contenido y el continente de esta entidad ubicada en Nuevo México.
Por otro lado, la WIPP encarna un concepto muy presente en el libro: el “tiempo profundo”. Es una idea acuñada en 1832 por Thomas Carlyle, aunque derivada de las observaciones que James Hutton aplicó a la Geología en 1788, y que, básicamente, se refiere a la magnitud colosal y casi inimaginable para la mente humana de la longevidad de la Tierra y los procesos que le dan forma. Tomar conciencia de esto es casi una epifanía, y por ello Farrier también lo describe desde la noción griega de enárgeia o capacidad para ver más allá del momento presente. En este sentido, un capítulo se dedica a exponer cómo el hielo, que ya románticos como Mary Shelley o Samuel T. Coleridge ensalzaron en tanto que elemento existente más allá del tiempo, constituye un “archivo global” donde “se guarda la memoria del planeta”.
DIÁLOGO MILENARIO CON LA TIERRA
A través de su experiencia en el Instituto de Estudios Marinos y Antárticos (IMAS, en inglés), el autor nos enseña que la extracción del hielo permite a los científicos estudiar variaciones climáticas o el grado de contaminación del planeta en unas escalas que anteceden al momento en que se inició la existencia de la humanidad. Pero también se refiere al modo en que el tiempo profundo afecta a los animales, dedicando un interesante capítulo a las medusas. Se trata de un ser con 640 millones de años que se desarrolló en un momento en el que el oxígeno era escaso, y que, al multiplicarse desde 1960 las “zonas muertas” de los mares por exceso de “nitrógeno antropogénico”, vuelve a reclamar los dominios de Poseidón. Así, estos entes viscosos cuya sola presencia nos amarga los días de playa, amenazan con ir más allá y convertirse en los amos casi inmortales del Planeta Azul.
En definitiva, David Farrier nos anima a abandonar el “síndrome de las líneas de base cambiantes”, consistente en la convicción errónea de que el mundo siempre ha sido tal y como lo percibe cada generación. Frente a ello, nos enseña a pensar el mundo a lo grande, esto es, con la escala geológica y biológica que hace palidecer a la histórica. Es un tema del que se escribe y debate desde hace décadas, pero que el escritor escocés nos presenta con una doble originalidad que enriquece nuestra mirada. Por un lado, recurre a las Humanidades para ilustrar los argumentos científicos a los que ya estamos acostumbrados, y por otro, reivindica la importancia de los fósiles que cada día construimos, recordándonos que narrarán una historia cuyo desenlace estamos escribiendo en nuestro diálogo milenario con la Tierra. Acompañándole en su viaje por lugares como Edimburgo, Shanghái o Australia, nos lo dibuja con ejemplos concretos que configuran una equilibrada mezcolanza entre divulgación científica, literatura de viajes y reflexión ensayística.
LO