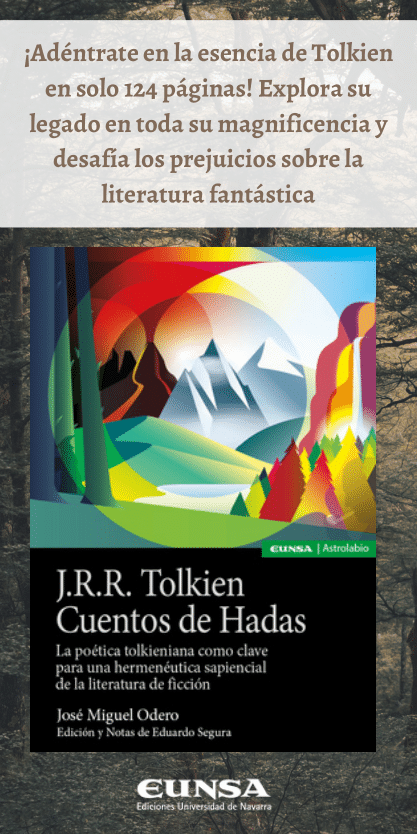Hay tres tipos de maestros literarios (podría extenderse a otras artes). Existen los maestros del diálogo, capaces de llenar de vida a un personaje, dotándolo de un lenguaje propio. No son muchos porque la tendencia general es a convertirse en ventrílocuos, es decir, en hacer hablar a los personajes pero que solo les escuchemos a ellos. Esta maestría requiere de un penetrante oído, de un captar al vuelo las palabras dichas y ser capaz de encontrar un cuerpo y una historia en los que pueda desarrollarse. Pienso en un Dickens, con su maestría para escribir personajes para esas voces.
Joaquín Mª Aguirre. Imagen portada: fotograma de 2001: Una odisea en el espacio. Imágenes interior: fotograma de La caída de la Casa Usher, fotografía de F.S.Fitzgerald.
Están después los maestros del diálogo con los objetos y el espacio. Lo exterior a los personajes habla por ellos y con nosotros. Me vienen al recuerdo las descripciones con las que Poe rodea a sus personajes, esas bibliotecas, esas salas, pasillos, utensilios, libros, etc., que despiertan en el observador respuestas como parte de un diálogo a través de la mirada. Mirar, describir, observar son características específicas de estos personajes que dialogan con un mundo material lleno de sentido, que permanece mudo para otros. La mirada revela o crea relaciones entre los elementos de la realidad. Este fragmento de La caída de la Casa Usher (1830) nos muestra al narrador en pleno diálogo con las cosas y el espacio que las contiene:
Mientras observaba aquellas cosas, cabalgué por una corta calzada elevada hasta llegar a la casa. Un criado de servicio tomó mi caballo, y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso sigiloso me condujo desde allí por múltiples, oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a que aumentaran los indefinidos sentimientos de los cuales ya he hablado. Mientras que los objetos que me rodeaban, los relieves de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de negro ébano y los heráldicos, fantasmagóricos trofeos que rechinaban con la vibración de mis pasos eran cosas a las cuales, o a semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia, y aunque no vacilaba al reconocer cuán familiar era todo aquello, aún me maravillaba descubrir qué desconocidas eran las fantasías que esas consabidas imágenes, despertaban en mí. (Trad. Doris Rolfe, Anaya, 2001)
Esa provocación del objeto requiere de una sensibilidad especial, no necesariamente tan enfermiza como la de los personajes de Poe. Los personajes están en abierto diálogo con el mundo; algún tipo de timidez hace que prefieran ese diálogo con las cosas. Quizá lo prefieran a la palabra humana, que puede ser fachada, máscara. Los objetos, en cambio, establecen otro tipo de diálogo: muestran a quien sabe ver.
Ya sea al hipersensible observador romántico o bien al sociólogo en ciernes del realismo y el naturalismo, el mundo nos habla a través del espacio y de su contenido, que está asociado a lo humano y es tratado como una prolongación. Naturaleza frente a objeto elaborado, lo creado exteriormente frente al artificio que habla de quien lo produce o posee.

El mundo es texto legible y los autores entretejen pasiones y objetos, historias y objetos, recuerdos y objetos. Lo material se convierte en signo y asciende a símbolo, como la luz verde del faro de Gatsby que le llama desde la lejanía. Unos rayos de luz o el anuncio de unas gafas que vigilan el mundo. En El gran Gatsby (1925), al final del capítulo VIII, leemos:
—Hablé con ella —murmuró después de un largo silencio—. Le dije que a mí podía engañarme, pero que no podía engañar a Dios. La llevé a la ventana —se puso de pie con esfuerzo y fue a apoyarse en la ventana del fondo de la oficina, con la cara pegada al cristal— y le dije: «Dios sabe lo que has hecho, todo lo que has hecho. ¡A mí puedes engañarme, pero a Dios no!»
De pie, detrás de él, Michaelis vio con un sobresalto que Wilson miraba a los ojos del doctor T. J. Eckleburg, que acababan de emerger, enormes y pálidos, de la noche en disolución.
—Dios lo ve todo —repitió Wilson.
—Eso es un anuncio —le aseguró Michaelis.
Algo le hizo dejar de mirar por la ventana y volver la vista a la habitación. (Trad. Justo Navarro)
¡Ver a Dios desde una ventana, verlo en una valla publicitaria! Una mirada puede convertir al objeto en algo dual, con un sentido para unos personajes y, a la vez, no dejar de ser un simple objeto para otros.

En ocasiones, son los narradores los que guían nuestras interpretaciones para hacernos leer el mundo en la forma adecuada para el desarrollo de la historia. Se corre, sí, el peligro de lo evidente, que el lector se harte de dobles significados y de tener que crear su propia enciclopedia mundana para avanzar en la lectura. Pero la mayoría de las grandes obras suponen un reordenamiento del mundo, la imposición de significados en el universo que se nos muestra. Leemos la obra, leemos el mundo que representa. La naturaleza, que Baudelaire veía como un bosque de símbolos, pasa al mundo humano que conforme se desacraliza va creando su propia religión de lo material, plena de símbolos de todo tipo.
En la cita de Gatsby, vemos una lucha entre un orden sagrado, la mirada de Dios, y un orden profano en donde el objeto es anuncio publicitario, algo cotidiano y sin misterio. El misterio reside en la mente y la mirada humana, capaz de ver e imaginar, de comportarse conforme a lo que parece ser, dejándonos a los lectores las decisiones sobre el orden final del mundo. La literatura norteamericana ha sido especialmente adepta a una fusión del simbolismo con el naturalismo, lo que ha dado obras maestras, como Moby Dick, La letra escarlata y La casa de los siete tejados, ambas de Nathaniel Hawthorne, o El viejo y el mar, obras que nos hacen movernos entre la realidad y el orden simbólico.
LA NOVELA DEL NUEVO MUNDO
El tercer orden de los maestros plantea una nueva relación con el mundo y con lo que lo integra. Vivimos en un nuevo mundo de objetos en el que intentamos no ser absorbidos por ellos, reducidos a su misma condición. Algo peor quizá: nos hemos convertido en desesperados reivindicadores de la humanidad que perdemos en un mundo material, cosificado, el mundo de los objetos, al que vamos adscribiéndonos.
Gran parte del poder la Literatura está en recordarnos que somos humanos o que podemos serlo de una forma diferente. La Literatura moderna, al contrario que el mito, necesita de la individualidad, no dejar de hablarnos de nosotros mismos para poder reencontrarnos. Hoy el temor es que las máquinas nos puedan conocer mejor que nosotros mismos o quizá que acabemos aceptando la visión que ellas puedan tener de nosotros. Los avances en Inteligencia Artificial nos muestran ya un mundo de objetos que se comunican y que se expresan a su manera, que nos expresan a su manera convirtiéndonos en datos.
El Nouveau Roman prefería mirar el mundo como compuesto por objetos, incluidos los otros, cosificados, impenetrables a mi mirada, superficie abierta a mis sentidos. Allí se ahondaba en la gigantesca ficción, verdadero mito, que la Literatura amparaba: la existencia del sentido, del orden con finalidad que la novela en especial había apuntalado previamente. El viejo teatro había amparado la realidad reforzándola con las “tres unidades”, tiempo, espacio y acción; eran su forma de coherencia existencial, de mantener el orden y consistencia del mundo a la mirada del espectador. Pero ya no vivimos en ese mundo y ya no lo representemos así. La novela fue en gran parte el artífice del cambio.
En “Un camino para la novela futura”, texto incluido en Por una nueva novela, Alain Robbe-Grillet pedía distanciarse de lo que había hecho la novela anterior —ahondar en las unidades de la psicología y de la trama como unificadoras— y lanzarse por otros derroteros. La respuesta de Robbe-Grillet al nuevo mundo fue:
[…] el mundo no es ni significante ni absurdo. Él es, simplemente. En todo caso, es eso lo más destacable. Y de repente esta evidencia nos golpea con una fuerza frente a la cual no podemos hacer nada. De un solo golpe toda la bella construcción se desploma: abriendo los ojos a lo imprevisto, experimentamos, otra vez más, el choque de esta testaruda realidad con la que fingimos haber acabado. Alrededor nuestro, desafiando la jauría de nuestros adjetivos animistas o domésticos, las cosas están ahí.
Su superficie es nítida y lisa, intacta, sin resplandor turbio ni transparencia. Toda nuestra literatura no ha logrado aún reducir el más pequeño ángulo, ni atenuar la menor curva. (Trad. Pablo Ires)
Las consecuencias o implicaciones de lo que está escrito en este párrafo son enormes. De repente, se cierran las vías del “todo tiene sentido” —la construcción lograda por la novela tradicional o, si se prefiere, convencional— y también la vía contraria del absurdo —el ser humano vaga por un mundo inexplicable—. Ya no hay un mito que nos explique que fuimos expulsados del Paraíso y olvidamos las lenguas perfectas, el olvido del lenguaje mudo de las cosas. El mito moderno, por el contrario, nos convierte el lenguaje en ruido y la palabra en cháchara. El objeto, en cambio, está creado para algo, es funcional. El filósofo Günther Anders hablará incluso del “complejo prometeico”, la envidia humana de la máquina, de su claridad y eficacia; la máquina no duda, la piedra sobre la que se construyó la modernidad cartesiana y el existencialismo angustiado. El objeto no se pregunta por sí mismo, por si piensa, si siente para proclamar su existencia.
Esa tozuda realidad, tal como la refiere Robbe-Grillet, ha cambiado y nos ha cambiado. “La realidad es”, nos dice. Ni “significa” ni “carece” de sentido. Simplemente es y eso conlleva una nueva forma de tratamiento verbal, una nueva forma de pensamiento que se refleje en el uso de las palabras, alejándose de la “adjetivación animista o doméstica”. Escribe un poco más adelante el novelista francés:
En las construcciones novelescas futuras, gestos y objetos estarán ahí antes de ser algo; y estarán todavía allí después, duros, inalterables, presentes para siempre y como burlándose de su propio sentido, ese sentido que en vano busca reducirlos al rol de utensilios precarios, de tejido provisorio y vergonzoso a los que solo la verdad humana superior que se expresó en ellos habría dado forma -y de manera deliberada-, para pronto lanzar este auxiliar molesto en el olvido, en las tinieblas. De ahora en adelante, por el contrario, los objetos perderán poco a poco su inconstancia y sus secretos, renunciaran a su falso misterio, a esa interioridad sospechosa que un ensayista ha llamado «el corazón romántico de las cosas». Estas ya no serán el vago reflejo del alma vaga del protagonista, la imagen de sus tormentos, la sombra de sus deseos. O mejor dicho, si sucede aún a las cosas servir un instante de soporte a las pasiones humanas, solo será de forma temporaria, y solo en apariencia -como por broma- aceptarán la tiranía de las significaciones para mostrar mejor hasta qué punto siguen siendo ajenas al hombre. (Trad. Pablo Ires)
Esas líneas tienen algo más que una intencionalidad novelesca; son la descripción de un silenciamiento del objeto para restituirlo a su condición primaria, renunciar a su manipulación “romántica”, a su uso especular respecto a lo humano. ¿Tendrán los objetos voz, tendrán su propia rebelión? ¿Seremos capaces de darles la expresión que requieren y no hablar a través de ellos?
LA NUEVA GRAN LITERATURA
Como cultura, tenemos en nuestras raíces más profundas una concepción del mundo. Somos animales de sentido, necesitamos construir sobre las cosas del mundo, introduciéndolas en nuestro sistema de creencias, ajustándolas para evitar el miedo, la inquietud o la inseguridad que provienen de nuestra consciencia. Esa estructura básica es la que hace que nuestro cerebro pueda caminar tranquilo por el mundo. El orden es precisamente lo que lleva a cierto tipo de arte a reproducirlo y a otro, innovador, a romper sus barreras, a intentar cambiar y forzar la aparición de una nueva mirada.
La función inicial del arte es consolidar las creencias del mundo mediante su representación simbólica. De ahí los valores mágicos iniciales del canto, de la pintura, de la danza, etc. Todo confirma la solidez de un mundo que no comprendemos, pero en el que podemos vivir gracias a nuestros mitos, nuestras metáforas y representaciones que lo explican.
Otras formas de arte, en cambio, someten a prueba nuestra herencia cultural y luchan por deshacerse de ella entrando en una nueva realidad, en una nueva forma de representación. Son formas de vanguardia que se podrían preguntar: ¿Cómo escribir en el mundo cuántico?, ¿cómo describir adecuadamente esa gran ficción que es el “yo”?, ¿qué es la “identidad”?, ¿existe el “tiempo” más allá de nuestra mente? Un sinfín de cuestiones abiertas que cada época tiene ante sí y que puede ignorar o enfrentarse a ellas.
Alain Robbe-Grillet decía que no se podía seguir describiendo el mundo como hace doscientos o trescientos años, que esto suponía aceptar determinadas convenciones literarias, dar por buenas demasiadas cosas. Casi cuarenta años después, Jean Baudrillard aportaba su visión sobre los objetos en su obra Contraseñas: “Los objetos siempre han sido considerados un universo inerte y mudo, del que disponemos con el pretexto de que lo hemos producido. Pero, en mi opinión, ese universo tenía algo que decir, algo que superaba su utilización”.
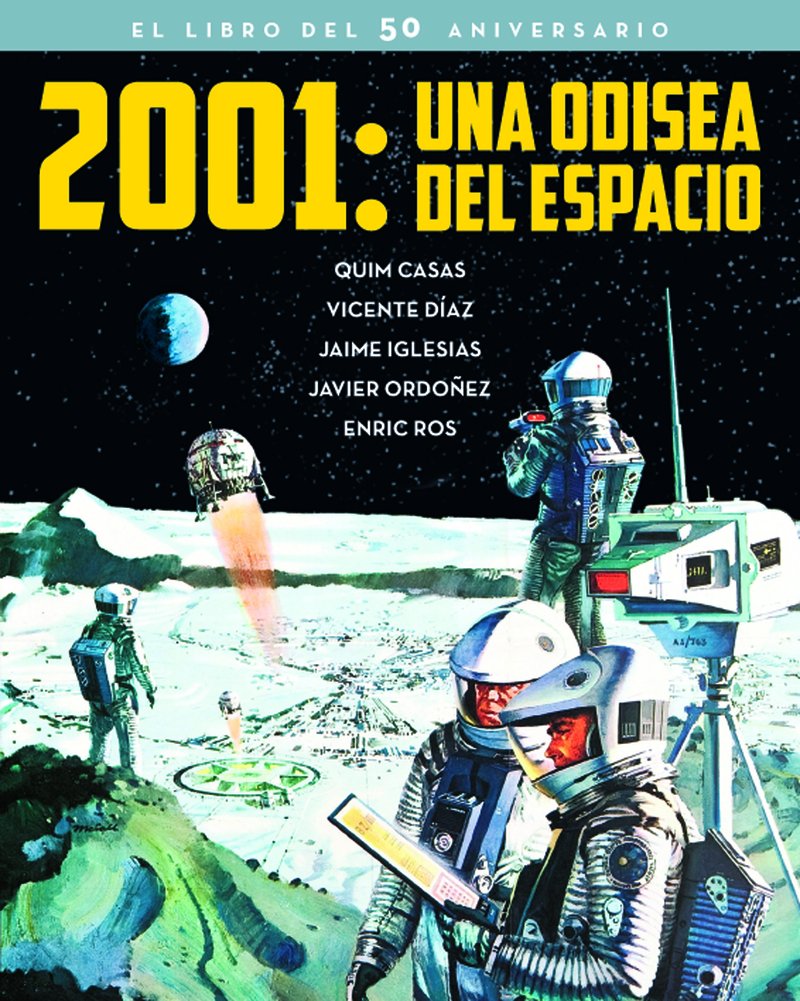
Nuestro mundo ya no es el de la Naturaleza del XVIII y del XIX. En Pinocho, la madera llegaba a ser carne; en Ondina, la novelita filosófica del Barón de La Motte-Fouqué, la ninfa de las aguas quería tener alma para compartir un destino humano. Unos y otros buscaban la humanización.
Hoy es otra la situación. El objeto toma vida y se puede volver amenazante, del HAL 9000 de 2001 a la rebelión de las máquinas de Terminator; los personajes de Toy Story no quieren ser humanos, inconstantes propietarios. Jacques Tati se mostraba en constante lucha con un universo material empeñado en ser obstáculo. El cine tiene una especial relación con el objeto, por eso tuvo gran importancia en el pensamiento de los miembros del Nouveau Roman, muchos de ellos cineastas, como el propio Robbe-Grillet o Marguerite Duras.
Nuestro mundo es quizá el inverso, el de la deshumanización; nos sentimos objetos entre objetos. Y ha de ser el Arte quien indague en esa pérdida, ofreciéndonos nuevas respuestas, porque es probable que muchas de las anteriores ya no nos sirvan. Necesitamos “nueva gran literatura” que nos dé respuestas, que nos ofrezca esperanzas, que se diagnostiquen nuestros males y carencias. Necesitamos grandes escritores porque hay enormes preguntas.
Hacen falta esos nuevos maestros —ese tercer grupo— que nos enseñen a vivir en el mundo de objetos que hemos creado. Tienen que hacerlo antes de que el gran bostezo que se tragará el mundo devore a los hombres huecos.
LO