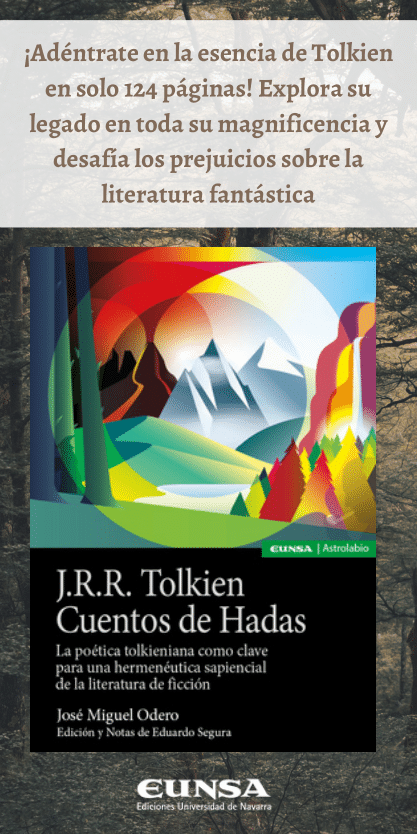Basado en un relato de Xosé Luis Méndez Ferrín, O corpo aberto es un largometraje que se construye (¿acaso, deconstruye?) sobre una recia fantasmagoría ancestral, profundamente arraigada al terruño galego, que entra en choque frontal con el pensamiento moderno de los albores del siglo XX, y son las chispas que saltan de la colisión las que hacen avanzar esta historia de espíritus y posesiones al más puro estilo gótico de Henry James, entre el delirio y la lucidez que van quedando en tablas. El resultado es una feroz narrativa del mal a mano alzada que vence y nos convence de que Ángeles Huerta no podría tener mejor ni más prometedor debut en la dirección del largometraje de ficción (estreno: 9 de diciembre).
Maica Rivera. Fotos: Filmax
El arranque de Cuerpo abierto propicia el primer escalofrío cuando nos da por pensar inmediatamente en el joven protagonista (Tramar Novas) como un Jonathan Harker recién llegado a los dominios del monstruo. Mucho hay de los preliminares opresivos de Drácula en esos primeros pasos del maestro Miguel en la aldea Lobosandaus, no serán pocas las tensiones de Stoker que seguirán animando el meollo del metraje, ni más ni menos que todas las relacionadas con la colisión entre la Vieja Europa campesina del tabú y los miedos atávicos y el nuevo mundo de método científico.

En los confines de la civilización que representa el pequeño pueblo de la montaña, el profesor esgrimirá, escandalizado y enérgico, las armas de la razón para combatir las supersticiones de los lugareños, aunque poco a poco empezaremos a notar las pulsiones de lo dionisíaco latiendo fuerte bajo su burgués estoicismo, tal vez ya despuntando desde su primer encuentro en la oscuridad de la noche, a través de la ventana del dormitorio, con la enigmática vecina Dorinda (Victoria Guerra).
Acabará perdiendo finalmente los papeles cuando trate de desmontar la creencia generalizada de la población en la transmigración de las almas: que el espíritu de un muerto puede manifestarse, permanecer entre los vivos y habitar otros cuerpos. No solo es algo que los aldeanos creen con fe ciega en la teoría, sino algo que, además, asumen en la práctica, y que integran naturalmente en los usos y costumbres del otoño en curso.
El detonante del polvorín es la muerte de Mauro, el capador (José Fidalgo), que, de repente, una mañana aparece ahorcado de un árbol a la vista de todos, incluidos los más pequeños. Poco antes, ha entrado en escena el otro vértice del triángulo, Obdulia (María Vázquez), enferma postrada en cama hasta que acontece el milagroso resurgir de su persona coincidiendo con la tragedia, y cuyos lamentos hasta entonces han venido violentando el sueño cada vez más agitado de Miguel. A partir de aquí, la oscuridad se apodera de todo, el devenir de los acontecimientos se enturbia con la llegada del invierno, que arrecia en consonancia con la tensión creciente que culminará en unos ritos tenebrosos de Carnaval cargados de las promesas más funestas. Es curioso que se haga notar cómo lo sobrenatural se ciñe especialmente sobre los rebeldes, los outsiders de la comunidad que atentan contra el orden social tradicional. La construcción de la identidad, social y colectiva, es el marco que la directora impone por momentos a la fábula cuando es menos fábula.
UN RELATO FRONTERIZO
Otra de las claves de lectura más apasionantes del filme es que se trata de un relato fronterizo a muchos niveles. Que Lobosandaus sea una pequeña localidad de la “raia seca”, en la frontera entre Galicia y Portugal, es todo menos gratuito. Nos sitúa en un limbo donde los límites se acaban desdibujando, son borrosos. Los personajes tienen un pie aquí y otro al aire en el abismo, tenemos la sensación de que no nos hablan siempre desde lo terreno (mención aparte para los susurros que nos llegan de las ánimas en ocasiones especiales…), que transitan sin darse cuenta, y nosotros tampoco, lo sobrenatural, pisando ambos lados del umbral. Es el tono de Pedro Páramo, pero cruento, con el que nos enteramos de que el pueblo es una encrucijada en la que conviven los vivos con los difuntos que tienen cuentas pendientes, no sabemos si de amor o venganza, pero cuentas pendientes, en cualquier caso. Domina una estética de cuento de hadas retorcido que bebe directamente de La noche del cazador de Laughton, muy bien llevada a la interpretación por todo el reparto, que cumple con nota (mención especial para el papel de Nicolás Otero).
La gramática del horror de la cinta incluye el sonido animal, chillidos de pánico de cerdos, zumbido de abejas desasosegante, de feos presagios. Se afila la imagen del miedo con el modelo expresionista de Murneau, se afianza sobre un gusto pictórico en la fotografía por Millet y una sensibilidad goyesca. Qué decir del final, que convierte la película en leyenda. Negra, claro. Negrísima. Como las pinturas de Goya, dirían todos ellos.

LO