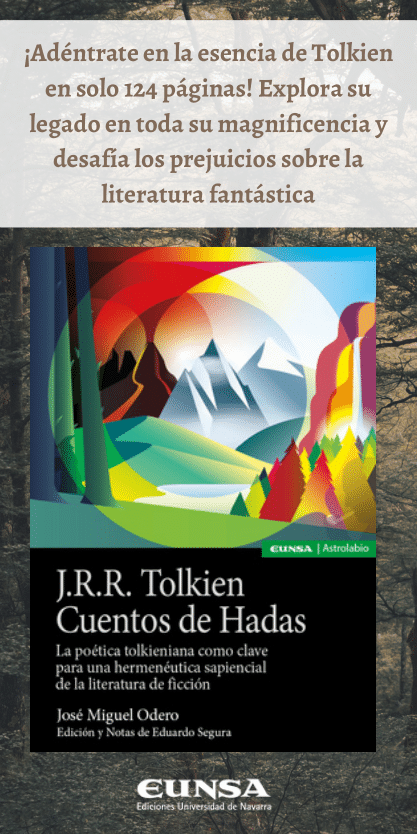Hay escritores que ven y hay escritores que escuchan. Unos se ocupan de hacernos ver con sus palabras; otros, en cambio, nos piden que cerremos los ojos y escuchemos. Unos crean imágenes vívidas, dan colorido al mundo con palabras como pinceladas. Otros tratan de recoger las palabras convirtiendo el mundo en un escenario desde el que salen las voces vivas del bullicio humano. Natalia Ginzburg pertenece al segundo grupo.
Joaquín Mª Aguirre. Foto portada: Léxico familiar (editorial Relogio D’Agua), foto interior: Agnese de Donato.
La poetisa, la ensayista, novelista, editora y política Ginzburg pertenece a los receptores de las palabras que salen de la boca, aquellos que van tomando cuerpo desde el sonido. Hay autores que nos describen al personaje, lo caracterizan entonces por su físico o vestido, nos lo muestran como en un cuadro desde el que saltará vivo. Ginzburg, por el contrario nos muestra en su maravillosa obra Léxico familiar, merecedora del premio Strega en 1963, unas memorias carentes de ego en las que ella no es el centro de la acción, sino el centro de la escucha.
La lectura de esta obra de Ginzburg es un ejercicio de comprensión del mundo a través precisamente del juego de voces que van llenando su vida desde la infancia. Natalia escucha. Pero no es una grabadora mecánica que recoge lo que le rodea, sino una atenta perceptora de las diferencias en el decir como diversidad de la vida.
Con frecuencia leemos obras en las que apenas podemos diferencias las palabras de unos y otros. Por alguna previsible perversión narrativa, la acción nos arrastra. Los lectores se ven sometidos a los descensos vertiginosos por las laderas escarpadas de la acción. Algo parecido sucede con el cine, donde se trata de que el espectador esté con el aliento contenido ante la siguiente explosión.
En Léxico familiar —preciso, precioso y revelador título— nos movemos por un escenario familiar donde vamos descubriendo las constantes vitales a través de la forma de hablar de cada uno de sus parientes, vecinos, amigos, compañeros. Natalia es la que comprende que es en la diferencia del habla donde reside el secreto del ser primero y de la escritura después. No se puede escribir, dar vida con la palabra, sin haber escuchado antes. Podemos crear ficciones, sí, pero serán artilugios mecánicos, no organismos vivos, interactuando entre ellos.
En la “Nota de la autora”, Natalia Ginzburg explica:
Todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales. Nada es ficticio. Siempre que, debido a mi costumbre de novelista, inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo.
Hasta los nombres son reales. Al escribir, sentía tan profunda intolerancia por cualquier invención, que no he podido cambiar los nombres verdaderos. Me han parecido inseparables de las personas que los llevan. Puede que a alguien no le guste encontrarse aquí con nombre y apellido. Pero a esto no puedo responder nada.
Sólo he escrito lo que recordaba. Por eso, quien intente leerlo como si fuera una crónica, encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más, ni menos tampoco, de lo que una novela puede ofrecer.
También he omitido muchas de las cosas que recordaba, sobre todo las que me atañían directamente.
No deseaba hablar de mí. Ésta no es mi historia, sino (incluso con vacíos y lagunas) la de mi familia. Debo añadir que ya en la infancia y adolescencia me propuse escribir un libro sobre las personas que entonces me rodeaban. En parte, puedo decir que éste es el libro. Pero sólo en parte, porque la memoria es débil, y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son sólo pequeños atisbos y fragmentos de cuanto vivimos y oímos.
Vivir y oír, lo que se experimenta y lo que nos llega por otros, como historias contadas, como recuerdos familiares, el tejido sonoro de la familia, un fondo en el que se van acumulando recuerdos que son pequeñas historias, leyendas, chismes, bromas.
Como atípico libro de memorias, Léxico familiar hace desaparecer al sujeto que debería estar en su centro y nos muestra que no solo somos actores en la vida, sino asistentes al pequeño gran espectáculo que nos rodea. “No deseaba hablar de mí”, nos dice en esa reveladora y sencilla nota previa al texto. Es la obra sobre su familia, sobre esos seres con los que mantiene una íntima y caritativa relación de compresión, algo que puede ser llamado amor, pero un amor curioso. Amar no es estar ciego, sino mirar, no perder detalle, comprender… escuchar y llegar al fondo de las palabras.

Ginzburg no busca las grandes, las más sonoras, sino las palabras cotidianas. Es en ellas donde se comprende al otro, no en los grandes discursos, pronunciados para mostrarnos ante los demás. Es el detalle, lo repetitivo, lo que se dice porque hay que decirlo donde Ginzburg define a su familia y su constancia en el tiempo. Vivirán en ella como relato, como ecos de un mundo perdido que puede ser contado. En el futuro, como escritora, mantendrá esa vocación del testimonio familiar, de la recuperación de las voces para mantener viva la memoria, que es la forma de mantener vivos a los que hemos perdido por el camino. Contar lo que nos contaban, formar parte del rosario de los recuerdos.
Nada resulta tan vivo como ver la monotonía de la vida de sus padres, tan distintos, tan previsibles. Es en la constancia donde ella descubre la solidez, no en lo único, fruto del azar. La vida, al fin y al cabo, no es el azar, que nos llega de fuera, sino la rutina, la que nos asegura la solidez del mundo y nuestra propia permanencia. En algún momento lo descubrimos. Son las personas inmaduras las que quieren vivir en la cresta del cambio, huyendo de sí mismas, deseando ser otros.
“Os aburrís porque no tenéis vida interior, decía mi padre”, nos cuenta cuando la familia se quejaba de las vacaciones, casi aislada en la montaña para satisfacer su afición por el montañismo. La madre, por el contrario, disfruta de la vida social, de las conversaciones.
Mi padre admiraba y apreciaba el socialismo, Inglaterra, las novelas de Zola, la fundación Rockefeller, la montaña y los guías del valle de Aosta. Mi madre amaba el socialismo, la poesía de Paul Verlaine y la música, sobre todo Lohengrin, que nos solía cantar después de cenar. Mi madre era milanesa, pero de origen triestino. Al casarse con mi padre, también lo había hecho con muchas expresiones triestinas. El milanés se mezclaba en su forma de hablar cuando contaba sus recuerdos de infancia.
Casarse con las expresiones del otro… Sí. Es una forma adecuada de expresar lo que es el texto, la unidad de la persona y la lengua, como habla personalizada. Nos casamos con palabras, dichos, refranes, acentos, historias, chistes… con todo lo que el otro trae. Alrededor de los padres se organiza todo un mundo coral, polifónico, de enorme riqueza. Pero para apreciarla debemos darle la forma de la escritura, pasar de lo oral a lo que queda fijado.
“Forma”, palabra compleja, concepto esquivo, adecuación entre lo que se nos dice y el cómo que hay que descubrir. Es la forma lo que hace que estas historias triviales y anti heroicas dejen de serlo. Las voces, sus actos mínimos, necesitan de esa Natalia silenciosa en la observación, voz narradora felizmente colonizada por los ecos de su pasado. De esta manera, puerta o ventana, entramos en ese mundo perdido, renacido que nos recrea y ofrece. Cuando uno lee una obra como esta no puede dejar de preguntarse si somos capaces hoy de ver el mundo con detalle, escuchando, o si lo vemos como una serie de estímulos que nos saturan y en los que dejamos de percibir diferencias. Vivimos en un mundo sin pasado vívido y eso tendrá —creo que ya tiene— unos enormes efectos sobre la escritura, vinculada siempre a la persona, a su experiencia y conocimientos. Confundimos la notoriedad, el protagonismo.

Como muestra el mundo sencillo de Natalia Ginzburg, lo valioso es lo que nos forma, lo que nos da forma. Somos la arcilla que los dedos marcan. Cada vez más estandarizados, cada vez menos diferentes, cada vez más aislados en nuestra maraña de relaciones. ¡Cuánto caballero inexistente, armadura vacía en busca de relleno, por usar el simbolismo del Italo Calvino! ¡Cuánto cartón piedra con pretensiones de carne!
Ginzburg vivía en un mundo sin redes sociales, sin selfis. Un mundo donde se observaba a los amigos del padre y a los de la madre en las visitas, familias que pasaban veranos juntos y discutían sobre Proust, o unos eran partidarios de Zola y otros de Verlaine, como se nos dice. Las relaciones eran vivas, formando los años decisivos y estimulando la percepción. Hoy, en nuestro mundo de pantallas, carecemos de muchas de esas experiencias de aquel mundo que recupera para ella y para nosotros como lectores.
MUNDOS DE CONTRASTES
La idea de que las familias tienen su propio léxico, que dan sentido especial a las palabras que se comparten, es de enorme importancia creativa y sociológica. El artista saca provecho de esa diferencia, de esos contrastes entre los dos mundos, porque serán los que agudicen su percepción y le adentren en el arte del matiz y distinción. La familia, nos dice, es una provincia del habla.
Ginzburg nos va traduciendo el sentido que cada palabra tenía dentro del ámbito familiar, lo que había que entender cuando su padre decía “absurdez” o llamaba “borricos” a la gente. Pronto vamos haciendo nuestro ese léxico, es decir, formando parte de esta familia a la que se nos permite escuchar.
La lengua nos une y diferencia; nos da identidad y capacidad de percibir la diversidad. Ser es comunicar, decía Bajtín. Para comunicarse hay que tener un habla común, un léxico. En mundo lleno de diálogo de sordos, las palabras valen cuando nos unen, cuando nos hacen sentir la pertenencia. La orfandad de pasado es un gran mal. La palabra da consistencia al recuerdo en el relato que la memoria reconstruye. Nada más terrible y dañino que un mundo de silencio, donde no nos llegan las palabras que no supimos atesorar.
LO